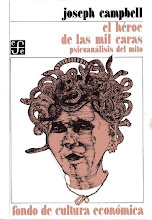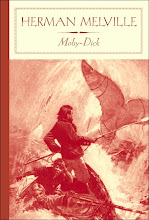Griselda Gambaro ocupa el lugar más relevante en la dramaturgia argentina contemporánea. Sí, en los años 60, El desatino, Las paredes, Los siameses o El campo fundan en la escena local un "absurdismo" cuestionador de los valores y los roles sociales, sus piezas de la década siguiente se caracterizan por una mayor transparencia semántica, apoyada en la crueldad de las imágenes visuales. Textos posteriores como La malasangre (1981), Del sol naciente (1983) y Antígona Furiosa (1986) muestran, en cambio, la preeminencia del discurso verbal, articulado por medio de procedimientos más próximos a los códigos de representación realista: la secuencia lógica organiza el razonamiento de los personajes: los silencios adquieren una significación profundamente reveladora.
En este desplazamiento de la imagen visual hacia la palabra como instancia productora de situaciones dramáticas, Decir sí, pieza breve estrenada en 1981, constituye un punto clave en el que vale la pena detenerse.
En Decir sí, los objetos de escenario propuestos por las didascalias (un espejo, un sillón giratorio, utensilios de afeitar, pelo cortado por el suelo) representan una peluquería convencional. No obstante, la actitud del peluquero, ante la llegada del cliente (no saludarlo, darle la esplada para mirar por la ventana) constituye el primer indicio de ruptura con la cotidianeidad, con los códigos de comportamiento socialmente aceptados. Ambos personajes entablan una relación que transgrede la figura convencional del peluquero, largamente codificada en las distintas expresiones estéticas del costumbrismo argentino. Esta vez, el cliente es el que charla, el que canta, el que busca adular y complacer, el que nunca manda, el que jamás tiene razón.
Frente al enigmático mutismo del peluquero, el cliente asume todo el peso del discurso verbal: así, con un quiasimonólogo, busca "construir" el diálogo y recurre para ello a distintas estrategias lingüísticas. Responde a preguntas que él mismo hipotetiza e intenta, a través de continuas rectificaciones de su propio discurso, verbalizar acertadamente el presunto pensamiento de su interlocutor. En algunos casos, el halago obsecuente se resuelve en hipérbole; en otros, la autorreferencia disloca la continuidad semántica. La palabra del cliente -cada vez más desconcertado- se torna, entonces, errática e incoherente.
De manera particular, la utilización de códigos diferentes transgrede las formas convencionales de toda interacción conversacional. El peluquero compensa con el silencio la verborragia del cliente y se comunica, casi exclusivamente a través de signos no lingüísticos (deixis gestuales, expresiones faciales significativas, etcétera) y de signos paralingüísticos (entonación, intensidad, ritmo, timbre), minuciosamente especificados por la autora en las didascalias. El cliente, por su parte, decodifica, aterrado, los silencios, los gestos, las miradas y las vagas palabras del peluquero, como órdenes a las que obedece sin rebelarse. Así, limpia el sillón, junta los pelos del piso, desempaña el espejo y termina afeitando y cortándole el cabello al propio peluquero. Convencido de que su indisimulable falta de destreza provocará la ira de éste, el cliente culmina "confesando", aceptando la responsabilidad de una supuesta culpa. El peluquero, aparentemente indignado, le propone -siempre por medio de una gestualidad inquietante- invertir la situación. Invita al hombre a sentarse en el sillón pero, en vez de afeitarlo, lo degüella con un rápido y certero tajo. Luego se quita la peluca y la arroja sobre el cadáver del cliente.
La tensión creciente entre los significantes verbales y los significantes paraverbales y gestuales estructura, entonces, la sintaxis dramática de la obra y determina, en el plano semántico, la progresiva victimización del cliente. Se plantea, de este modo, una siniestra inversión de roles que remite a diferentes niveles de metaforización. Por una parte, el que corresponde a la relación víctima-victimario, casi un tópico del teatro contemporáneo. Por otra parte, el nivel de metaforización que transgrede el anterior, es decir, que subvierte la posición discursiva convencional de la víctima, al presentarla como legitimadora del discurso del victimario.
El cliente habla, dice, pero sus palabras no le sirven. No pide explicaciones ni alega una defensa. Miente y se miente a sí mismo, intenta engañar y se autoengaña. Con las palabras justifica lo injustificable y llega, inclusive, a subvertir los datos de la realidad (define la navaja vieja y oxidada como "impecable" y el líquido nauseabundo como "agua de colonia"). Sin embargo, la peluca que el asesino se arranca constituye un signo objetual altamente significativo que resemantiza la historia narrada y, al interactuar con los otros sistemas significantes, instaura nuevos y más complejos niveles de metaforización.
El gesto final del peluquero muestra al cliente como víctima de un siniestro engaño. Si el pelo mal cortado era falso y no hubo "culpa", no existe justificación alguna para el crimen. El principio de causalidad que parece regir el desenlace (con la secuencia causa-efecto concretada como torpeza-crimen) queda supuestamente invalidado. Sin embargo, no se trata de una situación aislada y puramente causal. Obedece a la lógica de las cosas. En efecto, un recuerdo infantil narrado por el cliente. a quien sus compañeros de juegos arrojaron a un charco maloliente por negarse a cruzarlo, aporta información sobre la prehistoria del personaje y parece explicar su miedo a rebelarse y su incapacidad para volver a "decir no". La anécdota verosimiliza la extraescena mostrando, aunque sin precisiones referenciales y con un sentido claramente metonímico, un contexto social intolerable en el que no es posible el disenso. Si "decir no" alguna vez perjudicó al personaje, "decir sí" ahora lo aniquila.
El título mismo de la obra pone el acento en la discursividad lingüística y, por extensión, en el valor contractual de la afirmación, reforzado por la presencia del infinitivo. "Decir sí" significa aceptar, coincidir, pero también, en la instancia correspondiente a la dinámica entre significantes verbales y no verbales ya señalada, "decir sí" significa someterse.
El texto de Griselda Gambaro plantea, por lo tanto, una contradicción sólo en apariencia: "decir sí" (como actitud de sometimiento) y "decir no" (como gesto de rebeldía) se oponen sólo en el plano lingüístico, ya que, ante la fuerza omnipotente y artera, encarnada por el peluquero, no cuenta ni el sí ni el no: frente a la irracionalidad de un totalitarismo que no se vale de palabras, las palabras no valen.
Decir sí ha sido juzgada por las crónicas de su estreno como una metáfora sobre los complejos mecanismos del poder tiránico, basada en la relación entre víctima y victimario. Aunque no del todo desacertadas, las opiniones de los críticos tendieron a parcializar la fuerza transgresiva del texto y, por lo tanto, su importancia estética e ideológica.
Como hemos señalado, en Decir sí se infringen tanto las características de los intercambios conversacionales y de las relaciones contractuales de la vida cotidiana, como los modelos culturales hipercodificados (la figura del peluquero charlatán y obsecuente). Asimismo, la obra transgrede ciertos rasgos propios de la estética de la neovanguardia, que se constituyó en modelo para las piezas "absurdistas" de Gambaro, especialmente durante los años 60. Cambian no sólo los procedimientos concernientes a la discursividad gestual, que no es aquí ni grandilocuente ni sobreabundante, sino también los procedimientos referidos al discurso lingüístico. En Decir sí, a diferencia de los textos de Ionesco, Beckett o Pinter, la palabra no es el lugar del vacío espiritual ni se desintegra como reflejo inmediato del caos del mundo. Gesto y palabra se vuelven muecas inútiles y paradójicas que redimensionan las relaciones de poder y sometimiento. A su vez, el tratamiento del nivel verbal en Decir sí supone una variante con respecto a la propia textualidad de Griselda Gambaro. Es aquí que rompe el modelo de otros personajes-victimarios: la madre en El desatino, el ujier en Las paredes, Franco en El campo o el padre en La malasangre, entre otros. El peluquero casi no habla; se limita a repetir alguna palabra a modo de eco, a comunicarse con gestos y oscuras miradas. No necesita (ni desea) disimular su actitud autoritaria, ya que el cliente, salvo tímidos e inútiles intentos de rebelión, acepta ocupar la figura complementaria de la víctima.
La obra se estrenó en el marco de Teatro Abierto (1981), ciclo que, aglutinando a prestigiosos creadores y público entusiasta, constituyó un núcleo de directa oposición al régimen dictatorial instaurado en la Argentina a partir de 1976. No obstante, Decir sí escapa -con sus sesgo nihilista- al doctrinarismo frecuente en el llamado "teatro político". No hay soluciones sugeridas desde la escena: la oposición convencional entre "buenos" y "malos" tiene otros matices: el sí es tan eficaz como el no para enfrentar el discurso totalitario.
En el marco de la trayectoria dramática de Griselda Gambaro, Decir sí constituye, sin duda alguna, el cierre de una etapa que involucra dos momentos de su producción. Por una parte, lleva a la exasperación ciertos rasgos propios de la textualidad de los años 60, como la dislocación del principio de causalidad o la desarticulación transgresora de los roles sociales. Por otra, opta por una mayor economía de recursos y sintetiza los procedimientos de los textos del 70. En Decir sí ya no encontramos ni la reiteración de una misma situación (Información para extranjeros), ni la crueldad en los juegos farsescos o paródicos (Dar la vuelta, Nada que ver, Real envido)
Decir sí es, al menos hasta el momento, la última obra gambarina en la que personajes masculinos son protagonistas de un conflicto sin salidas aparentes para superar el horror del totalitarismo, dado que la palabra -en cuanto espacio de articulación de los vínculos humanos- es cuestionada e invalidada por su capacidad enmascaradora.
La producción teatral gambarina de los años 80 evidencia, en cambio, una fuerte presencia del protagonismo femenino (ya anticipada en sus textos de la década anterior) y la recuperación de la palabra que, a pesar del metafórico distanciamiento en tiempos y espacios que plantean las historias narradas, adquiere una dimensión claramente referencial. En estos textos, palabra y mujer establecen un compeljo entramado de significaciones, cuyo sentido último deberá rastrearse en las circunstancias recientes de la historia argentina. En boca de Dolores (La malasangre), de la cortesana japonesa (Del sol naciente) o de la infeliz princesa tebana (Antígona furiosa), la palabra será grito, clamor, denuncia pero siempre arma liberadora contra el silencio cómplice de la muerte.